sábado, 26 de marzo de 2011
JAMÀS DIGAS UNA MENTIRA QUE SEA FÀCIL DE PROBAR. Si quieres ocultar tus emociones lleva puestos anteojos oscuros.
Igual, el que mira de frente puede mentir de frente.
La culpa del que miente la carga el que pregunta.
Todos mienten por supervivencia, algunos con buena intención y otros de mala fe.
Allí reside la diferencia.
(Hugo Finkelstein)
HUGO FINKELSTEIN Y EL AMOR
La tragedia de la vida no es que seamos mezquinos.
Es que no tenemos lo que la mujer necesita.
(Hugo Finkelstein)
MIENTRAS BUSCAS QUE TE CONVIENE MAS, SE TE VA LA VIDA.
de Hugo Finkelstein, el jueves, 24 de marzo de 2011 a las 18:38
Liberándose de esa paradójica obsesión del amor pasional
Ya he consumido drogas legales y bizarras.
Hice con el alcohol lo que no hubiese hecho sin él.
Lo mismo pasó con el amor apasionado, proclive a los cien días de locura amorosa. Sendero único para convivir o algo irremediable como fecundar un óvulo.
Para evitar la resaca traté de estar siempre borracho, drogado o enamorado. Salía del fondo con una novísima ilusión, un fogonazo de deseo para subir más allá de sus límites y caer en la abstinencia y el desamor sin poder sentir la exquisita manifestación de la sobriedad.
Con los años, la prudencia no alcanzó a hacerse en mí un sendero fértil para la vida. Arriba, impulsos para ir más arriba. Abajo, impulsos para acelerar la destrucción.
Un día, al borde un nuevo libro, pensé en cómo sería la vida simple, la vida sin delirios de amor.
Comprendí el valor de la paz. Lo que otra hora consideré una enfermedad de la vejez, se transformó en un anhelo de recuperar la calma, cuando siempre había buscado reivindicar la alegría perdida con otra exaltación más poderosa (aún.
Dejé de sentir angustia, pero no me fue fácil dejar a un lado los pensamientos erráticos hasta que logré escribirlos. Cambié el veloz ordenador por la pluma y el papel. Más lento, menos palabras, más calma. Dejé de dar largos discursos bobinados en los cassettes de la memoria automática que se reproducían sin variante alguna para repetir una y otra vez lo mismo.
Cansado de escucharme, callé. Harto de saber, no supe. Dejé de buscar, de tener ideas que me salvaran del arrepentimiento y de suplir un yerro con otro yerro.
Hice un molde de mi mismo y allí me quedé. Escribí sin trabajar, dejando de necesitar inspiraciones, las palabras se unían como en un acto de despedida.
Había dejado de decir pavadas y emprendí el corto trecho que me llevaba al final. Sin pretensiones. En paz.
Lo que hice en mi vida fue un desastre. Quise salvar y hundí. Quise dar una vida amable y confundí. Quise acariciar y herí. Abandoné, porque ya me había abandonado a mi mismo, cediendo con una fuerza que fui perdiendo a medida que el contenido de las arcas bajaba. Me sentí viejo y cansado. Cada cosa a su edad. No podía volar más alto que mis tacos en la medida en que mi estatura se iba reduciendo por el aplastamiento de mis vértebras.
Me llené de dolores, abulia. Entonces me fui. Era el último poder que me otorgaba. Me fui sin dar explicaciones porque ya las había dado todas.
Cuando al día siguiente de mi peregrinar desolado, un ángel desfasado, bajó para darme su apoyo y las primeras gotas de saliva para hidratar mi piel, le hice un guiño a mi amuleto de vidrios cosidos en forma de diminuta cartera colgante y escuché las palabras de mi bienhechora que me sorprendió su saber sobre qué me había pasado:”Aléjate de ese barro”, me pareció sabio…”ven a mi arena sólida” Lo tomé pero no le creí. Allí tomé la decisión de de que lo vivido y lo ofrecido eran trampas de distinta fuente. Era la única persona que dio su amor sin pedirme nada y todavía no le creo. Curarme del descreimiento me haría vivir feliz.
Vuelvo a la idea original. No sé. No sé nada, simplemente fui viviendo de distintas maneras, pero nunca acepté la soledad que yace bajo mi piel de otra manera que escapando de ella, vuelta a emborracharme, drogarme, enamorarme e intoxicarme con más palabras. Solo. Jamás había intentado ese camino aunque siempre pensé que lo estaba haciendo.
Esta es la historia y de aquí en más, harto de apoyarme en bastones ficticios. Harto de buscar descanso para mis huesos y mi alma, fuera de mi, hoy he aprendido que nada puede sostenerme ni hacerme descansar que mi propias palabras, aquellas palabras desnudas, que nunca quise pronunciar, porque me daba miedo descubrir la verdad.
Esa verdad que siempre supe, esa verdad que ni las drogas, ni el vino, ni el atontamiento de un amor esporádico, podían sellar.
Esta es la historia y de aquí en más.... necesito poner pasión entera solamente en el maravilloso acto de vivir.
(Desde
EEUU. Hugo Finkelstein)
viernes, 25 de marzo de 2011
hoy decido yo..............
NO ES ASI CREO?
Por que me tratas asi,
Porque me dices que me amas
Y luego te vas te desapareces.
Como desaparece las hojas al
Llegar el invierno,
Luego llegas como si nada
Como si nada ha cambiado,
Como si el tiempo se ha parado
Hasta tu regreso hacia mi.
Te reclamo y te digo no es asi,
Y me dices lo que paso paso,
Ahora estoy aqui y bebes ser feliz.
Como no sabes del amor
Ya no soy la mismo de ayer
Ya no le creo a todo lo que
Me dices, y mi vida no es asi
Si me quieres de veras me
Lo demostraras de lo contrario
Te digo adios, y ya no te buscare
Mas ni rogare por tu amor.
Ahora soy yo que no quiere
Acceder ante ti.
Por que me tratas asi,
Porque me dices que me amas
Y luego te vas te desapareces.
Como desaparece las hojas al
Llegar el invierno,
Luego llegas como si nada
Como si nada ha cambiado,
Como si el tiempo se ha parado
Hasta tu regreso hacia mi.
Te reclamo y te digo no es asi,
Y me dices lo que paso paso,
Ahora estoy aqui y bebes ser feliz.
Como no sabes del amor
Ya no soy la mismo de ayer
Ya no le creo a todo lo que
Me dices, y mi vida no es asi
Si me quieres de veras me
Lo demostraras de lo contrario
Te digo adios, y ya no te buscare
Mas ni rogare por tu amor.
Ahora soy yo que no quiere
Acceder ante ti.
adios a mi viejo corazon
jueves, 24 de marzo de 2011
El pajaro canta hasta morir.......
En la Australia casi salvaje de los primeros años delsiglo XX, se desarrolla una trama de pasión ytragedia que afecta a tres generaciones.
Una historia de amor ¿la que viven Maggie y el sacerdote Ralph de Bricassart?
que se convierte en renuncia, dolor y sufrimiento,
y que marca el altoprecio de la ambición y de las convenciones sociales .
Una novela que supuso un verdadero fenómeno y que ha alcanzado la categoría de los clásicos.
The Long Goodbye
solo el verdadero amor, espera, y lo perdona absolutamente todo
el se da cuenta antes de morir de su gran error, y que el penso en amar a dios
solo por poder, pero ella lo amo de verdad, sin ningun , interes,
miércoles, 23 de marzo de 2011
un amor unico
y me llamaste, y hablamos, y el tiempo no basta, como recuperar tanto tiempo perdido...
te amo, y te siento, como el primer día, como si nunca nada nos hubiese separado, todo esta intacto, parecería, que el tiempo paso y los dos crecimos un poco, pero es mentira, estamos iguales, y nos amamos de la misma manera.
quiero que me tengas de la mano, que no me sueltes, sentir tu abrazo, y sentir tu piel, mirar tus ojos y pensar que nunca nada paso, y es así, cuando se ama, es incondicional, nada puede destruir un gran amor, una gran pasión y donde el arte y el amor se juntan, todo queda potenciando.
mis lágrimas caen todavía, sin parar, la emoción es fuerte, mi corazón late, n puedo comer, tantos años juntos, y es como el primer día, que te vi pasar y no me equivoque cuando dije, es el amor de mi vida, 16 años lo confirman,.
hoy me dijiste, es terrible el minuto después, y es cierto, solo se calma ese minuto sabiendo,que pronto nos volvemos a ver.
te amo demasiado, y vos a mi, y parece que un amor así, en la tierra, no es para todos, y para nosotros implica un grado fuerte de sufrimiento y creo y estoy convencida, que los amores como ya no existen en esta época, son difícil y duros, uno puede estar sin un amigo, pero no se puede estar sin el amor, no puedo vivir sin tu amor.
y vos que me decís, sos la persona que mas me quiere en el mundo, nadie tiene una persona en el mundo que daría la vida por un hombre.
y vos me diste tanto, como no te imaginas y me entendiste tanto,como ninguna persona, y el amor nos une y el dolor que sentimos al despedirnos, duele, pero ese dolor desaparece cuando apareces.
te quiero, te amo,te deseo, todo es poco, no encuentro más palabras, para hablar de cuanto te amo,.
y esa cara, y esos ojos, que me emocionan,a cada instante.......
y te esperooooooooooo..................
sábado, 19 de marzo de 2011
jueves, 17 de marzo de 2011
martes, 15 de marzo de 2011
sábado, 12 de marzo de 2011
miércoles, 9 de marzo de 2011
domingo, 6 de marzo de 2011
jueves, 3 de marzo de 2011
Moline Rouge Slideshow
Moline Rouge Slideshow: "TripAdvisor™ TripWow ★ Moline Rouge Slideshow ★ to Paris by Liliana Custo. Stunning free travel slideshows on TripAdvisor"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
MI PAGINA
MI MUSICA
LA PAGINA DE LILIANA CUSTO
lo mas visto de mi pagina:Liliana Custo
-
TE EXTRAÑO, FELIZ CUMPLEAÑOS SE QUE QUERIAS ESTAR CON TU MAMA, Y SE QUE ESTAS BIEN............. ME DEJASTE EL EMJOR REGALO, LA CARTA...
-
gracias mamita, por darme la vida y por salvarmela los criminales mintieron, pero tu carta me salvo otra vez como siempre...
-
NO TENGO QUE DECIRTE CUANTO TE AME Y CUANTO TE DI..... NO ME GUARDÉ NADA, tal vez debí guardar algunas cosas o reacciones pero vos...
-
Natalia Kohen, artista de reconocida trayectoria, millonaria y mecenas, denuncia haber sido secuestrada por sus hijas e internada en un co...















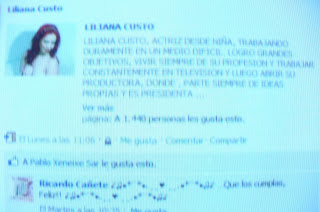
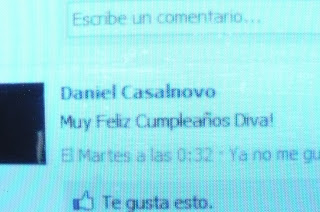















En realidad, el verdadero autor era una persona influyente y por eso buscaron a un "chivo expiatorio" para encubrir al verdadero cu ...lpable.
El hombre ...fue llevado a juicio, conociendo que tendría poca oportunidad de escapar al veredicto: ¡LA HORCA!
El Juez, también cómplice, cuidó de que pareciera un juicio justo y le dijo al acusado:
- "Conociendo tu fama de hombre devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino.
Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tu escogerás uno de ellos y será la mano de Dios la que decida tu destino"
Por supuesto, el juez corrupto había preparado dos papeles con la misma leyenda:
"CULPABLE"
Y la pobre víctima se dio cuenta que era una trampa.
No había escapatoria.
El Juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados.
¿Qué piensas que hizo?
¿Tú que harías? ¿Intentar huir? ¿Resignarte a ese fatal destino?
No sigas bajando para ver qué hizo él, y piénsalo un momento.
¿Encontraste una solución?
Baja ya y mira qué es lo que hizo aquel hombre inteligente
El hombre inspiró profundamente,
quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados pensando,
y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse,
abrió los ojos y con una extraña sonrisa,
escogió y agarró uno de los papeles y,
Llevándolo a su boca, lo engulló rápidamente.
Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon airadamente.
- "Pero... ¿qué hizo?... ¿Y ahora?... ¿Cómo vamos a saber el veredicto?"
- "Es muy sencillo" respondió el acusado, "Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos qué decía el que yo escogí"
Con rezongos y disgustos mal disimulados, tuvieron que liberar al acusado, y jamás volvieron a molestarlo.
*Moraleja: *
Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento.
¡¡¡ SÉ CREATIVO!!!
CUANDO TODO PAREZCA PERDIDO, USA LA IMAGINACIÓN.
En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Albert Einstein